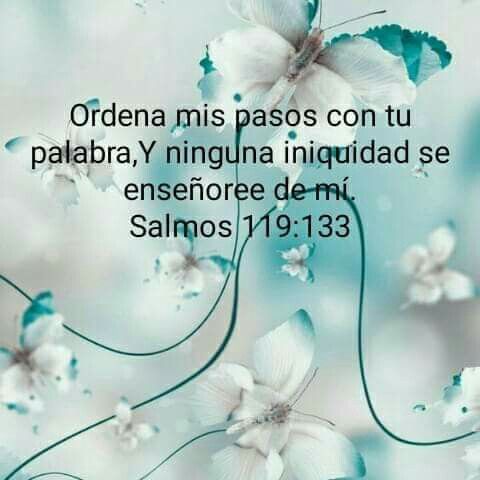Nadie podrá imaginar jamás la alegría que embargó a Simón Rodia cuando firmó las escrituras de propiedad de un modesto terreno que, de ser un predio anónimo en la periferia de la ciudad, pronto se convertiría en un lugar famoso hacia el cual hoy día se realizan excursiones turísticas.
Hacía un calor insoportable. Se abanicó con los documentos que acababa de rubricar ante el notario. “Parece el fin del mundo”, razonó. Por esa razón aquel día, además de encerrar un enorme significado sentimental para su vida, sería inolvidable.
Desde entonces comenzó a trabajar febrilmente. Día y noche. Sin ceder al cansancio. Lo hizo así por espacio de treinta y tres años. Construyó dos torres enormes. Utilizó desde cristales rotos y cerámicas hasta botellas y setenta mil conchas de mar. Toda una obra de arte.
Simón Rodia vio coronados sus anhelos. Otros habrían desistido en el primer intento. Él no. Siguió firme, hasta el final. Había medido el alcance de su proyecto. Todo lo había calculado cuidadosamente.
Es probable que razone sobre el sin número de veces en que concibió una idea pero, habiéndola puesto en marcha con sus propias fuerzas y capacidades, terminó en fracaso. ¿Recuerda alguna ocasión así? Aprendió entonces una lección que en lo sucesivo no puede desconocer.
Un principio de vida cristiana práctica es calcular cada paso que vamos a dar. Lo mejor, para no equivocarnos, es someter a Dios nuestros proyectos e iniciativas. Cuando lo llevamos a Su presencia en oración, y sentimos paz, es porque frente a nosotros y, como si se tratara de un aviador que va a tomar pista en un aeropuerto, tenemos luz verde…
Lucas 14:28-30
Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle, para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo dirá:” ¡Qué tonto eres! Empezaste a construir la torre, y ahora no puedes terminarla”.